Recorro las bibliotecas e institutos de Aragón hablando sobre salud mental y siempre vuelvo a casa con una doble sensación. Por un lado, agradezco la oportunidad de aportar y prevenir; por otro, me alarman las cifras de expedientes abiertos por trastornos, en su mayoría de alimentación, e intentos de suicidios. Mi teoría, tan amplia como inestable, pasa por buscar culpables —una tendencia muy española y también muy fácil— en las situaciones familiares complejas, en el acosador que siempre encuentra a su víctima y en las redes sociales, que permiten disparar el alcance de las cosas buenas, pero también de las malas.
Mientras el cerebro del adolescente lucha por aclararse y seguir creciendo (dicen los expertos que la maduración plena se alcanza en torno a los veinte años), la sanidad pública carece de las herramientas necesarias para poder echarles una mano. A mí, sin ir más lejos, tardaron dos años en diagnosticarme. Es cierto que los trastornos mentales son multifactoriales y es complicado ponerles nombre, pero también lo es que la situación tras la pandemia se nos está yendo de las manos.
En los coloquios en los que participo, enriquecedores y tranquilizadores a partes iguales porque me demuestran que la locura es relativa, vamos sacando conclusiones e ideas. Coincidimos en la importancia de la educación emocional como asignatura obligatoria en los centros educativos y también en las visitas periódicas al psicólogo, como mínimo, con la misma frecuencia que vamos al dentista para las limpiezas bucales.
Si nos enseñaran desde niños a validar y gestionar nuestras emociones, a querer nuestros cuerpos imperfectos, a permitir equivocarnos y a aprender a decir «no», otro gallo cantaría. Quizá no dejara de ser el mismo gallo, pero tendría otra voz. Una más segura de sí misma y con más posibilidades de modularla a su antojo.
Ir al psicólogo como al dentista también nos ayudaría a frenar esa rutina que nos arrastra sin darnos cuenta. La obligación del tener que ir nos permitiría pararnos a descansar y a pensar durante una hora en lo que estoy viviendo, en lo que siento, en lo que quiero y en lo que no. En realidad, no haría falta hacerlo en la consulta de un psicólogo.
Podríamos elegir cualquier formato: un café con amigos, un paseo, una clase de spinning o una de yoga, hasta un buen montón de ropa por planchar. Cualquier impás que nos permita reencontrarnos con nosotros mismos.
Cristinica Gómez. Cosas de locos
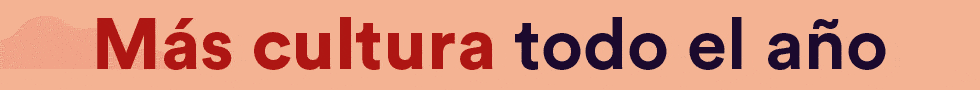



La sanidad y la educación, son, o mejor dicho, deberían de ser, los pilares sobre los que se apoya y crece nuestra sociedad, pero la mayoría, hasta sin saberlo, prefiere el IBEX.
Cristinica, la mayoría no estamos locos, sabemos lo que queremos… tener. Y cuanto mas mejor, sin medida.