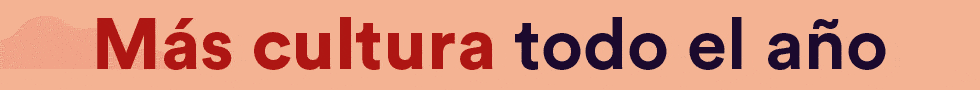En otras circunstancias, no me atrevería a rechazar tan rotundamente la elección democrática del presidente de un país porque al fin y al cabo, eso es la democracia, respetar las decisiones que salen de las urnas y/o del parlamento. Pero este caso es excepcional. Jair Bolsonaro ganaba el domingo las elecciones en Brasil por un 55% dando una nueva victoria a los partidos de ultraderecha, que ven así reforzado su auge en Europa y Latinoamérica. Aunque, en principio, el sistema gubernamental del país sudamericano no se lo va a poner fácil al nuevo presidente. Si Bolsonaro respeta y defiende la Constitución deberá negociar en el parlamento de Brasilia para tomar las principales decisiones, ya que el Partido Social Liberal, al que pertenece el nuevo presidente, contará solo con un 10% de los escaños de la cámara. Sus pueblos lo agradecerán.
Tras la campaña electoral en la que el líder se ha dedicado a ensalzar la dictadura militar de los 60, lanzar mensajes misóginos y homófobos o difundir noticias falsas, existen serias dudas de que vaya a respetar el orden constitucional. El recién elegido presidente declaraba a principios de los 2000 que de «ser elegido alguna vez presidente daría un golpe de Estado y cerraría el Congreso Nacional». A pesar de contar con este pasado y de haber sido diputado en Brasilia durante siete legislaturas, el brasileño se ha erigido como el símbolo del cambio y la esperanza. Bolsonaro, ex capitán del Ejército, se ha aprovechado de la indignación de los brasileños, quienes viven en un clima constante de violencia y corrupción. No se trata de un tema baladí. Brasil tiene por delante grandes desafíos. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2017 fueron asesinadas unas 170 personas por día en todo el país.
Esperemos que sea cierto el refrán «perro ladrador, poco mordedor».