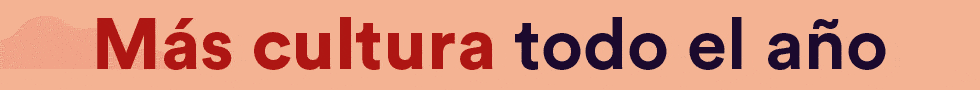Ya hemos pasado el primer asalto navideño. Para mí, desde bien pequeño la Navidad ha consistido en una fiesta de tres asaltos donde las comilonas vienen a pares. El 24 y 25 es el primero de ellos. Luego Nochevieja y Año Nuevo. Y por fin Reyes, y un largo y frío mes de enero, que queda a las puertas, para meternos en sobriedades, y también para prepararnos para días más largos, y vaticinios de primaveras.
Para muchos, aunque no lo digan por ser políticamente incorrecto, la coyuntura creada por la pandemia, aun siendo mala, ha tenido algo bueno, y es que han evitado tener que tragar esas, a veces desagradables, cenas de postureo con familias políticas en las que aburrimiento y conflicto latente se suceden sin solución de continuidad. Yo este año estoy razonablemente feliz, pues estoy con mi familia de verdad. La que me importa y a la que de verdad le importo. La que demuestra estar ahí cuando hace falta y no se limita a las fotos para las redes sociales y a socavar por detrás la esencia de lo que uno es.
En cualquier caso, y en esto me refiero a la inspiración televisiva, ver a un famoso presentador que aparece a todas horas en una cadena privada entre una corte de aduladores que le aplauden mientras canta horrorosamente como Nerón entre sus cortesanos, me ha servido para pensar, que lo que sube, necesariamente baja para que haya un equilibrio, y que, si a la hora de la verdad pusieran a un rey y a un mendigo a caminar por el desierto, vistos desde el aire ambos se verían igual de pequeños.
Tan pequeño como me sentía yo y veía a toda la gente cuando a los trece años en el viaje de estudios de la E.G.B. visitamos El Escorial. También recuerdo las tumbas de los reyes y el Emperador Carlos I de España. Pequeño espacio el de sus sarcófagos para personas que en su tiempo fueron los humanos más poderosos de la Tierra y rigieron el destino del Imperio más grande hasta entonces conocido.
Así que poca importancia tienen las ínfulas, y ciertas competitividades. Cuántas ciudades se han erigido para terminar desaparecidas bajo el polvo del desierto y el silencio. Al final, el bullicio y el alboroto han quedado acallados por la belleza del sonido del viento. Por eso no vale la pena perder el tiempo con idioteces, créanme. En ocasiones es más profunda la filosofía de un ermitaño que la de un monarca. Y también mayor su sabiduría.
No quiero decir que no aspiremos a superarnos. Que no compitamos con nosotros mismos por mejorar. Ni que olvidemos que el hecho de construir es también positivo. Aunque luego se te caiga el alma a los pies al ver cómo poco a poco las excavadoras tumban el silo, el patrimonio industrial y arquitectónico o las casas conocidas y poco a poco la geografía de la infancia de uno va desapareciendo hasta que un día parezca que no hubiera existido.
Pero por otro lado ahí están también las buenas iniciativas, como esa reedición del libro de fotos antiguas de Caspe, recopiladas, junto a una impagable información por alguien que sería buen vasallo, si tuviera buen señor, como decía el Cantar de Mío Cid: Alfredo Grañena. Es una suerte contar con personas que, desinteresadamente intentan preservar la memoria de lo cotidiano, que al fin, es lo de nuestros ancestros y nuestro propio. Gracias, Alfredo, por tu trabajo y ejemplo.
Estos trabajos, soplos de aire fresco, que aparecen sin bombos ni platillos, son esas pequeñas grandes cosas que nos reconcilian, una vez más, con la vida. Ánimo con todo, feliz semana, y a más ver, amigos.
Álvaro Clavero