Un índice de la inmadurez psicológica en algunas personas es su mayor o menor tolerancia de la frustración. Es un problema complejo que responde a la educación recibida, el trato familiar (de donde procede el infravalorado «aprendizaje vicario»: la influencia ejemplarizadora de las creencias y comportamientos de la familia y el entorno en el individuo), la situación política del país donde vive el sujeto, las costumbres sociales, el nivel económico, la religión o la propia madurez psíquica e intelectual de la persona.
Por ejemplo, a los niños menores de diez años con problemas de comportamiento se les suele someter a un sencillo test nada invasivo: El psicólogo muestra al niño un tarro con caramelos y le dice: «Puedes coger uno. Pero escucha, si ahora no coges ninguno y esperas a que acabe esta entrevista, antes de irte te dejaré coger cuatro como regalo de despedida. Si coges uno ahora, sólo tendrás ese». Muchos niños no pueden esperar y toman el caramelo (y más tarde, al terminar la entrevista, se enfadan porque el psicólogo no les permite coger ninguno más). Curiosamente muchos padres consideran que todo eso no demuestra nada porque «los niños son niños, ya se sabe». La tolerancia a la frustración de un deseo que requiere inmediatez de gratificación. Poder aplazar esa satisfacción, en función de las circunstancias, es uno de los indicativos psicológicos de una cierta madurez mental-y social- de comportamiento. Y eso si no se aprende de niño nos da adultos incontrolables.
Cuesta admitir que nuestros deseos no siempre pueden tener una inmediata gratificación y que es preciso comprenderlo para no provocar consecuencias negativas no solo propias sino en nuestro entorno. La intolerancia a la frustración indica a un individuo relacionalmente inmaduro y cuando es una característica sistémica en una sociedad dada, es el síntoma de una defectuosa educación familiar y pública que puede afectar y afecta al país entero. La exigencia de un cortoplacismo permanente en nuestras satisfacciones, al precio que sea, pero siempre de la forma más inmediata posible, sin tener en cuenta posibles circunstancias objetivas que lo desaconsejan, denota una sociedad en la que el beneficio propio y el placer han sustituido a la ética,la razón y al bien común.
Si extrapolamos esa intolerancia a la frustración a algunos episodios ocurridos desde que se desató la pandemia, vemos que vivimos en una sociedad con personas que presentan claros síntomas de ese problema de percepción y de reflexión. Nos ceñimos a una parte de esa masa, bastante universal, de la que excluimos a los niños y a los jóvenes hasta los veinte años, quizá porque son el resultado de una educación complaciente y el ejemplo que han recibido de sus mayores y de los medios de distracción, tele, películas e internet. El resto, los que engrosan la supuesta edad adulta hasta los que rozan los setenta, desde los negacionistas a los que temen al virus, pero burlan el confinamiento o las medidas sanitarias, han dado ejemplo de su escasa tolerancia a no poder hacer lo que les viene en gana cuando les apetece. Así vimos la enorme cantidad de denuncias policiales contra la violación de tales medidas; y cuando se levantó el estado de alarma, la escapada multitudinaria del «todos fuera de casa» en unos días en los que se han celebrado fiestas sin reparos, aglomeraciones en zonas de baños, protestas contra ayuntamientos de pueblos porque no se han abierto las piscinas, absoluta dejadez en mantener las distancias físicas y en llevar adecuadamente las mascarillas… todo ello anuncia un escenario de desastre.
A pesar de la continua información sobre los efectos de la pandemia, prueba de que no «hemos superado ya» el problema, esas personas consideran intolerable que se les prohíba la inmediata gratificación de sus «derechos» a divertirse, relacionarse, bañarse o viajar y desparramarse en alegres grupos por campos, playas y pueblos. No les inquieta la posibilidad de «rebrotes» que podrían llevar a nuevos confinamientos. Y los que tratan de evitarlo, son de inmediato tildados de «fascistas», «alarmistas» o siervos de oscuras maquinaciones.
Los «intolerantes» a la frustración no soportan verse aleccionados por los «tolerantes» que tratan de devolver la «normalidad» al ciudadano a base de pedirles que sean prudentes, razonables y solidarios. Y si se impone la autoridad, es que «vivimos en una dictadura». El SARS-CoV-2 ha matado a más de medio millón de personas en el mundo y contagiado a diez millones. Nos concierne a todos. Olvidarlo es una ridícula pataleta de niños mal educados.
Alberto Díaz Rueda – Periodista y escritor
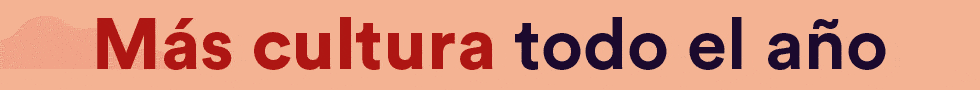



Según su sesuda opinión, son tolerantes los que tratan de devolver la “normalidad” al ciudadano y son intolerantes los que deciden hacer vida normal. Como hasta ahora los tolerantes ni siquiera se han planteado esa posibilidad, sino que prometen una “nueva normalidad” que evidentemente no es la vida normal, se hace uso de un lenguaje perverso para justificar que ni se intenta ni se desea que se vuelva a la vida normal.
Podemos pensar que hay una intolerancia de la que usted no habla, es la intolerancia del que ordena y manda, que no escucha ni tolera ni acepta las decisiones y los deseos del pueblo.
Un saludo Sr. Diaz