Vivimos la catarsis social del insulto, el improperio y la descalificación. Y no sólo en los diversos niveles de la política, también en la sociedad, la enseñanza o el mundo laboral. Es como si la «hybris» griega, la locura que envían los dioses, se adueñara de los ciudadanos inyectándoles cada día la desmesura del odio y la soberbia: transgreden todos los límites, corrompe instituciones y símbolos, costumbres, moral, moderación, sentido común, sobriedad, cortesía y respeto. El odio es un virus que se apodera de todos, por contagio, por intereses, por racismo, por sexismo, por estupidez o por ignorancia. Es un factor ambiental más, un signo caracterológico social. Circula entre los grupos de adolescentes que apalean a un hombre bebido porque «es divertido», o entre los jóvenes «embotellados» que arrasan todo aquello que es objeto de su violencia: desde una muchacha, al mobiliario urbano, las farolas, un policía, un coche aparcado, una hilera de motos, un jardín, o las ventanas de un banco, una comisaría o un hospital. Es el mismo odio, amplio y pegajoso, que se respira en las redes contra un presunto culpable de algo, antes de ser juzgado, contra alguien por ser negro, gay, o de alguno de los colectivos de diversidad sexual (LGTBI), por ser mujer o por ser hombre, que montan fulgurantes campañas persecutorias capaces de hundir a una persona hasta el suicidio. El odio irrazonable y caprichoso que se mastica en las tertulias de cualquier medio. El que se disfraza de intolerancia, nacionalismo o separatismo, se adjudica un «anti» algo y trata de demolerlo en vez de analizar o argumentar. Todo multiplicado de forma vil pero efectiva por algoritmos sin alma que buscan beneficios económicos a corto plazo y que tienden una alfombra roja al paso de los populismos más encanallados, en busca de la desestabilización de la ya herida democracia.
El virus del odio ha infestado el ecosistema de las redes sociales, y se derrama en las calles en cuanto hay una «excusa». Es un virus que se alimenta del desprestigio de la razón, la política y la ciencia y provoca inseguridad y miedo. Es un ruido permanente que impide el diálogo, única forma de resolver los problemas.
Alberto Díaz Rueda. LOGOI
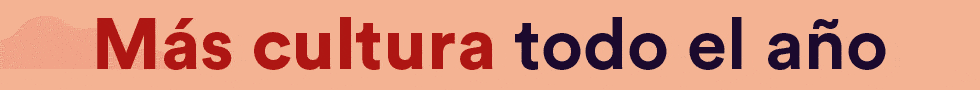



Opino como usted, don Alberto. Odios cruzados. Mucha ingeniería social inventada y abandono del Humanismo que nos llevó a la Ilustración, la Razón y las libertades. Un saludo.
Justo en el clavo.