Camino por la calle del Arenal de Madrid, ahora sin un grano de arena. Sobre el suelo enlosado en granito del Guadarrama se proyecta mi sombra, y en ella destaca mi cabeza. La observo y veo claramente mis orejas de soplillo de la infancia, todo culpa de que llevo mascarilla y las gomas de sustentación me separaran las orejas.
Tengo una foto de 1950 o 1951 en la que aparezco -debe ser el mes de julio o agosto- con un calzón enorme, sin camiseta alguna, jugando sobre un montón de arena en la explanada que había tras mi casa, casi frente al cuartel de la Guardia Civil que se ve al fondo a la derecha, justo en el suelo donde pocos años más tarde aparecieron restos humanos, con casi toda seguridad de la contienda de 1936. Recuerdo que vi el saco en que habían metido aquellos huesos descarnados, que llevaban al cementerio. He vuelto, pues, a ver, en la sombra proyectada en el suelo madrileño, al niño orejudo de postguerra que fui, feliz en la ignorancia de las cosas.
La pandemia y sus consecuencias nos ha hecho ver la utilidad mecánica de las orejas. Sobre su necesidad para captar las ondas del sonido ya nos lo contaron antaño en la escuela, en aquellos libros ilustrados con ingenuidad de Editorial Álvarez o Edelvives, que suministraban nuestro corpus básico cultural.
Ahora estamos pasando, tanto mi generación como las posteriores, una prueba difícil. Lo de que se nos estén separando las orejas es lo de menos. Lo de más es que no acabamos de darnos cuenta del problema en que estamos metidos: o cortamos la propagación del virus o este seguirá hasta que su material genético se eclipse, porque todo lo orgánico tiene caducidad.
Y detener el virus pasa por razonar a qué nos enfrentamos, y poner las medidas adecuadas. Nos va la vida, literalmente, en ello, aunque la economía se resienta tanto que tengamos que diseñar para la postpandemia unas normas de apoyo mutuo y solidario inusitadas y extraordinarias.
Por lo visto para que algo se cumpla no sirve apelar a la razón. Recuerdo que cuando me tocó hacer unos guiones destinados a concienciar a los adolescentes de que no comenzasen a fumar se me advirtió (desde el propio Ministerio de Educación que los encargaba) que no apelase a razones médicas, como que el tabaco mata, porque estaba demostrado que ese tipo de mensajes no eran efectivos. Y ahora está ocurriendo lo mismo: no vale decir que la mascarilla ayuda a cortar la propagación del virus, tan necesaria, hay que poner multas a quienes no sigan esa recomendación. Hay que convertir lo obvio en obligatorio, y usar el castigo al igual que pasa con el uso del cinturón de seguridad de los coches. Somos así.
Alejo Lorén
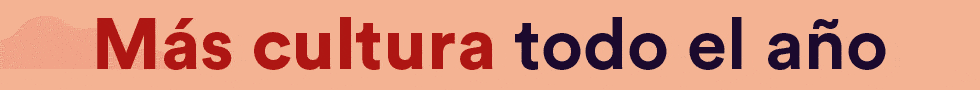



Grande Alejo.
Gracias, Ana. Un saludo.