Sentir las raíces bien atadas a tu tierra cuando estás fuera no es tan común como pensamos. Viví durante 18 años en el mundo rural, en un pequeño pueblo llamado La Cañada de Verich. Todo lo que me rodeaba me resultaba tan familiar que nunca tuve la distancia suficiente como para analizarlo y apreciarlo. En cientos de ocasiones llegué a aborrecerlo y así fue como acabé estudiando en Madrid.
En el momento exacto en el que pise la «gran ciudad» noté esas raíces tensarse. Madrid, como mucha gente dice, tiene de todo menos madrileños. «Tú para a una persona por la calle y pregúntale de dónde es, lo último que te dirá es Madrid», fue una de las primeras cosas que me dijeron al llegar y qué razón. Mi entorno es de muchas partes del país y en múltiples ocasiones hemos hablado sobre nuestra tierra y lo que la echamos de menos.
Así, fue como descubrí que ese sentimiento de «morriña», como dicen los gallegos, no es algo de todos y que quien proviene del mundo rural lo siente mucho más que quien ha vivido siempre en una ciudad. Es cierto que todos echamos de menos, al final son nuestros orígenes, pero los pueblos dan cercanía, reconocimiento, esa sensación de mirar a todos lados y a todo el mundo y saber exactamente dónde estás y con quién. Sentir seguridad plena y, en definitiva, se acaban convirtiendo en un refugio.
Las personas del mundo rural vuelven, lo recuerdan y lo nombran más, sienten sus pies mucho más hundidos en su tierra. Una amiga siempre está hablando de volver a su «querida Galiza», y realmente puedes ver en su cara lo feliz que está cuando regresa.
No obstante, esto no quiere decir que provenir de este tipo de lugares sea una atadura. La libertad de un pueblo enseña la libertad del mundo en el que vives. Te hace sentirte atado a la tierra, pero no en un sentido opresor, sino en uno liberador, porque esas cuerdas siempre te van a llevar a tu sitio, pero te dejan avanzar hasta donde tú quieras.
Esperanza Estevez. Huellas de palabras
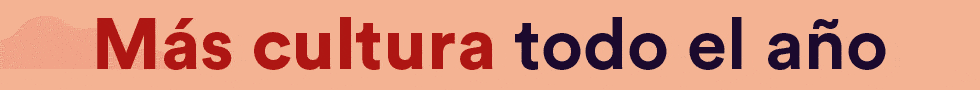



Mientras unos se fueron, otros se van, otros luchan por aguantar, mientras las opiniones sobre nuestra tierra vacía y vaciada se multiplican, nuestros máximos dirigentes, (ya sean políticos, intelectuales, economistas, etc.), ya nos están preparando el futuro. ¡¡¡Todos a Zaragoza!!!
https://www.hoyaragon.es/noticias-economia-empresa/zaragoza-futuro-mira-sur-zonas-mas-van-a-desarrollar/